La década de los ochenta y parte de los noventa en Centroamérica está lacerada por los conflictos armados, el terrorismo de estado y la intervención militar estadounidense sucedidos en la región tras el triunfo de la Revolución Sandinista nicaragüense en 1979. La agresiva política exterior de Estados Unidos de aquel entonces incentivó una prolongada y brutal confrontación armada entre las fuerzas guerrilleras y la violencia desatada por los gobiernos de la región, convirtiendo a Centroamérica en la región más volátil y convulsa del mundo en el marco de la Guerra fría. En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional finalmente tras años de guerrillas derrocó a la dictadura de Somoza en 1979. Dicha dictadura fue la más longeva de Centroamérica que duró alrededor de 46 años. El Salvador, a finales de los años 1970 iniciaría una serie de guerrillas internas entre el gobierno militar de ese país y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Producto del descontento social, se produce un estallido total de la guerra civil. Un conflicto que terminó a principios de la década de 1990. En Guatemala, tras el golpe de Estado que derrocó a Jacobo Árbenz en 1954, se produjo una guerra civil en Guatemala que finalizó en 1996. Honduras ha sufrido a lo largo de su historia constantes golpes de estado, y juntas militares. Este país fue ocupado militarmente por los Estados Unidos, convirtiendo al territorio hondureño en una enorme base del ejército estadounidense para mantener el control hegemónico norteamericano en Centroamérica durante casi toda la década de los 1980 y parte de los 90.
Las causas más comunes de estos conflictos fueron, entre muchos factores, la desigualdad social y económica, la exclusión política y cultural y el desconocimiento de los derechos de amplios sectores sociales, sobre todo de los pueblos indígenas. Y aunque esos tiempos oscuros de conflictos armados quedaron atrás, la realidad que vivimos hoy día, de lejos, ha corregido las causas que provocaron que estos se intensificaran en cada uno de los países del istmo. De hecho, en los tiempos cada vez más distópicos que vivimos, azuzados por las tendencias políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos, los niveles de exclusión social son cada vez más pronunciados.
El periodismo centroamericano y el activismo social, acuerpado por los diferentes medios sociales, han sido hasta cierto punto, junto con la literatura, los únicos sectores que han velado por denunciar las desigualdades sociales existentes, aquellas que en algún momento dieron origen a los conflictos armados hace más de cuarenta años. Sin embargo, estos están sorteando una carrera de obstáculos impuestos por una estrategia de violencias gubernamentales que intentan imponer la censura a cualquier opinión diferente a los postulados oficiales.
Ya sea por la sintonía de los poderes del Estado, como sucede en Guatemala y Honduras, entre diferentes operadores de justicia y el poder legislativo, ya sea por la fagocitación de las funciones del resto de poderes por parte del ejecutivo como en el caso de Nicaragua y El Salvador, en el istmo se ha instalado un entorno de hostigamiento que ya trascendió a los profesionales de la comunicación para cebarse en algunos sectores ciudadanos, críticos a sus políticas y al accionar totalitario de sus gobiernos. Un clima punitivo, de violencia y desinformación que se desarrolla en un contexto en el que algunos sectores políticos, militares, religiosos y las poderosas redes empresariales tienen una profunda capacidad de incidencia e injerencia en las políticas públicas.
Ejemplos de este panorama son el cierre de medios de comunicación como los casos de elPeriódico de Guatemala después de casi tres décadas investigando la corrupción gubernamental. O El Faro, diario digital de El Salvador, y medio de referencia en todo Latinoamérica, que tuvo que trasladar sus operaciones administrativas a Costa Rica para sortear el acoso del actual gobierno; la persecución emprendida por el aparato sandinista del gobierno de Nicaragua contra los reporteros, promotores de derechos humanos y activistas sociales, forzando a la práctica totalidad al exilio, o como en El Salvador que, mediante las numerosas reformas legislativas contra la violencia, ha eternizado un régimen de excepción y la consecuente suspesión de las garantías constitucionales, la creación de complejos carcelarios, a modo de “pequeños guantánamos” y ha procedido con la eliminación de los controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y contrataciones del Estado.
La literatura centroamericana contemporánea se desarrolla en este asfixiante contexto, cuya interacción o confrontación revela una sociedad plural y conflictiva en la que aparecen representados los grupos que la conforman. Durante las diferentes guerras civiles centroamericanas se cometieron aberrantes violaciones a los derechos humanos y la literatura ha tenido un papel coyuntural en ayudarnos a comprender, asimilar y lo más importante, a no olvidar, siendo conscientes que en este tipo de conflictos solo hay perdedores.
La literatura del istmo centroamericano cuenta con una importante tradición de “poetas guerrilleros”, escritores que abordaron temas de crítica social y reivindicación de valores, resistencia intelectual y política, inmersos en un panorama de lucha revolucionaria. Figuras literarias que, en la mayoría de los casos, no poseían una clara diferenciación entre poesía y militancia política, apuntando sus letras y versos a la necesidad de una búsqueda por un pensamiento que los alejase del fosilizado sistema de pensamiento revolucionario.
Algunos ejemplos de literatos rebeldes, atendiendo a la más amplia acepción del concepto revolucionario, esto es desde la ruptura de esquemas establecidos como la militancia en grupos paramilitares o desde la resistencia, podríamos mencionar al nicaragüense Ernesto Cardenal, los guatemaltecos Luis de León, Otto René Castillo, Alaide Foppa y Mario Payeras, los hondureños Roberto Sosa y Clementina Suarez o los salvadoreños Roque Dalton y David Escobar Galindo.
La literatura forma parte de nuestras vidas, y contar nuestras historias, nos permite abordar ficcionalmente las voces de quienes padecieron directamente las consecuencias de la guerra, y de aquellos que participaron en primera línea. No se puede olvidar aquello por lo que se ha pasado, y no exactamente por un ánimo de venganza u odio perpetuo; todo lo contrario, para no repetir esos errores, para no quedarse anclados en los mismos sucesos y de esta forma crear un sentido de responsabilidad social y cultural en nuestra sociedad. Esa misma sociedad que poco a poco se ha vuelto indolente frente al dolor ajeno.
Por eso, es un ejercicio interesante y saludable poder abordar estos hechos históricos deleznables desde la óptica de la narrativa de ficción tal y como ya hemos hecho en capítulos pasados con las obras de los escritores guatemaltecos Me verás bailar de Ada Valenzuela y Jinetes en el cielo de Mario Roberto Morales. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de hacerlo desde la poética visceral de uno de los escritores, con cuyas técnicas y recursos representaron un aporte innovador en la tradición literaria centroamericana, y que al igual que muchos otros escritores, expresó su preocupación social desde sus versos de rebeldía.
En este capítulo de centroamérica entre líneas nos adentraremos en la poética de Roque Dalton y concretamente con su obra Un libro levemente odioso.
Un libro levemente odioso, escrito entre 1970 y 1972, es un reflejo y una lectura muy personal de los procesos que vivía América Latina en esos años, en los ámbitos social, político e intelectual. En este poemario, Roque Dalton ensaya múltiples formas expresivas y aunque en menor medida, también utiliza la prosa como recurso, sin abandonar la ironía, la burla y el juego.
De la mano del poeta, un ser en constante búsqueda de la verdad y la belleza a través de la palabra escrita. Su sensibilidad y pasión por la poesía lo sumergen en una serie de experiencias que lo confrontan con sus propios miedos, deseos y contradicciones. El Poeta se enfrenta a sus propias limitaciones y lucha por encontrar su voz poética. A medida que avanza la trama, el protagonista se sumerge en un proceso de autodescubrimiento y transformación, explorando temas como la identidad, la soledad y la naturaleza efímera de la existencia.
El odioso, como lo llamaba Dalton, es un poemario muy a su estilo, muy daltoniano. Poemas cortos, sin rima, sin medida homogénea y sin esquemas rítmicos constantes, pero con un sentido del ritmo muy marcado. La temática se mueve entre dos polos: la política y el poeta que los escribe. Respecto de lo político, Dalton busca las preguntas incómodas, tanto para el bando de los poderosos como para sus propios camaradas. Muy directo, sin cortapisas. Respecto a su propio papel como poeta, predomina la duda, la degradación sarcástica, el disfraz de bufón de la corte. En el poema Corazón de lis, el poeta exclama:
Sí camarada
soy
lo más revolucionario
que me permite
el cuerpo de querube
la lengua celestial.
(Pausa)
Nadie tan latinoamericano como Roque Dalton y nadie tan multitudinario. En vez de células, su cuerpo contenía a todas las muchedumbres de América Hispana, a los de a pie, a los hacelotodo. Por sus poros respiraban los bosques, las lianas, las montañas de su patria. En sus huesos, la médula era verde y en su linfa húmeda germinaban la yerbabuena y la santa-maría. Muchacho flaco, ojeroso, sonámbulo, se comía las uñas y odiaba las inyecciones de vitamina B.
Así es descrito Roque Dalton por Elena Poniatowska, periodista y escritora mexicana, de origen francés y ascendencia polaca y prologuista de la obra.
El poeta Dalton se caracterizó por su sentido del humor. Roque Dalton usa la risa como una lanza hostil contra los opresores. El humor de Dalton se planta como una crítica al autoritarismo: el poder del humor y la creatividad frente a las rigideces de todo tipo enmarcando la lucha por la libertad desde el ejercicio crítico de la palabra. El humor tiende a crear una zona libre para pensar una cosa imposible. Tal es el caso del poema Gerontofagia pero…, donde puede percibirse dicho humor:
Los viejos son igualitos a los niños cagones,
los viejos son niños cagones viejos.
De hecho, el escritor uruguayo Eduardo Galeano confiesa que el poeta salvadoreño hacía reír hasta a las piedras. Hacía reír porque rompía los lugares comunes. Nadie menos solemne que Roque Dalton, nadie más capaz de hacer reír hasta las horas negras, más dispuesto a aventarse a pecho abierto contra el peligro, nadie más accidentado.
En el prólogo, la escritora mexicana Elena Poniatowska comenta que al leer a Roque Dalton, surge continuamente la figura del Jacques Prevert, su gran vaso de pernod en la mano, sorbiéndolo frente a una diminuta mesa de café, mientras en las aceras pasan los escolares y los enamorados que más tarde dirán y cantarán sus versos entre el humo de los bares y los acordes de un piano; surge también la figura de Efraín Huerta, la de Renato Leduc, la de Enrique González Rojo, la de los poetas de demonios y maravillas, hallazgos y ocurrencias. Roque es un continuo manadero, un chorro de agua cuya llave nadie puede cerrar y en la noche gotea, tac, tac, tac, tac.
Si bien es cierto que los orígenes de Dalton provienen de una familia acomodada, él era consciente de la realidad que golpeaba a la mayoría de sus compatriotas. Y es necesario comprender el contexto histórico pues fue el sustrato de los acontecimientos que posteriormente desembocaron en un conflicto interno. En la década de los sesenta, uno de los aspectos que ayudan a comprender la situación de pobreza y desigualdad es el desarrollo de las llamadas repúblicas cafetaleras del istmo centroamericano que, a excepción de Costa Rica, no se permitía que pequeños y medianos productores tuvieran acceso a la propiedad. La práctica ausencia de la distribución de las tierras hacía que estas estuviesen concentradas en pequeños grupos. De igual forma, las condiciones laborales fueron de explotación y represión, obligaron a los indígenas a sumarse al trabajo de los latifundios de la clase dominante.
A nivel político, se normalizó el ascenso al poder a través de golpes de Estado o procesos “democráticos”, llevados a cabo mediante elecciones controladas, teniendo como resultado, la imposición de gobernantes que beneficiaron los intereses de la oligarquía. Al igual que otras naciones latinoamericanas, fue evidente la acumulación de poder y capital por parte de familias o pequeños grupos dominantes, así como la dependencia económica del capital extranjero.
De ahí que la poesía de Roque Dalton fuese una especie de grito ante un sentimiento de culpabilidad por nacer pecador, católico de confesionario, persignado y educado en el pecado mortal por monjas y jesuitas, privilegiado en un mar de pobreza. Dalton emplea un lenguaje sencillo, directo, pero de una gran riqueza semántica. Su poesía es lúcida, audaz, muy ácida, y a la vez cargada de un profundo pesimismo vital, casi perfilando el alma de un poeta nihilista. Pero Dalton, era revolucionario. La temática que aborda es una representación de la marginación, o más bien, de los marginados, ya que las imágenes que nos va planteando nos dibujan el retrato de una nación de hombres y mujeres excluidos, sin acceso a ninguna forma de representación política, ni a la propiedad de los medios de producción, tal como era el caso de la mayoría de los habitantes de El Salvador en aquella época e, incluso, hoy en día.
Escrita con sangre, su poesía, en efecto, tenía poco de caja de bombones. En la composición ARS poética 1970, el poeta recita:
Las letras de un poema
son los días en que no tuve tus noticias
la foto de la muchacha asesinada
tan parecida a tí
Abanderado de la poesía conversacional, así como de la experimentación en ciertos niveles de la creación artística, Roque Dalton se erige, indiscutiblemente, a la vanguardia de la literatura hispanoamericana y universal. Para el poeta y ensayista español Antonio Orihuela, la poesía de Dalton, al igual que su marxismo de corte gramschiano, estuvo siempre al lado del pensar heterodoxo, libre, radical. Odiaba todo lo que sonaba a rutina, a doctrinarismo, a esa inmovilidad tan propia de los intelectuales de izquierda y de los políticos profesionales; por eso su verbo, lacerante y despiadado con todo menos con la razón común, causaba tanta desconfianza, incluso entre los suyos. En el poema P.R., Dalton escribe:
¿Para qué debe servir
la poesía revolucionaria?
¿Para hacer poetas
o para hacer la revolución?
Roque era, incluso para sus camaradas, un buscador de líos, alguien que se exponía demasiado, incluso cuando no había necesidad de ello. Incapaz de convivir en el ambiente de las conjuritas pequeñoburguesas de la izquierda salvadoreña o con el verticalismo ortodoxo de la nueva élite emanada de la revolución cubana, terminó Roque Dalton siendo un autoexiliado en ambos países, un tipo que levantaba recelos, que no se replegaba a las consignas y que, fatalmente, va atisbando conscientemente que él no es de los suyos.
En el poema Báquita, Dalton exclama:
Los generales empantanados en los cocktails
Los coperos vencedores de los asaltantes del cielo
Los rebeldes ahogados en una jarra de cerveza
¡qué familia me eché a cuestas
el primer día que alcé mi copa y dije salud!
Roque es consciente de la fuerza del enemigo y de la debilidad de los que se enfrentan a él pero, sobre todo, es consciente de lo divididos que están en eso que llaman izquierda, y de lo más terrible, que el principal enemigo que todos niegan reconocer vive en la cabeza de cada uno. No sólo por pensar así, sino también por decirlo abiertamente, Roque Dalton fue acusado de anti-leninista, trotskista y hasta de anarquista por los suyos, por sus amigos; para el enemigo, que lo persiguió implacablemente durante toda su vida, era un bandido, un extremista, un terrorista, un antisocial. En su composición XVII Latinoamérica en la década de los setenta, el poeta escribe:
El zapatero a sus zapatos, la bomba
al consulado de los Estados Unidos.
Para el escritor argentino Julio Cortázar, Roque Dalton era un ejemplo muy poco frecuente de un hombre en quien la capacidad literaria, la capacidad poética se dan desde muy joven mezcladas o conjuntamente con un profundo sentimiento de connaturalidad con su propio pueblo, con su historia y su destino.
Roque pobreaba también a El Salvador, su país encarcelado y encarcelador, su país penitenciario que lo envió a la Penitenciaría Central en octubre de 1960, y de allí a una miserable sucesión de prisiones y de palizas. El su poema Mis militares, el poeta declama:
El señor Presidente de la República quiere
matar los piojos de los escritores
a puñaladas.
Los escritores se van al extranjero:
bajo la luna nocturna de atravesar la frontera
brillan sus cabezas afeitadas.
En pleno siglo XXI, la historia y la narrativa oficial del actual gobierno, se repite, asignando el puesto central que el ejército ocupa en la vida nacional o el desdén por el encarcelamiento e incluso muertes de personas inocentes en la cruzada de seguridad pública. De acuerdo con datos oficiales, el gobierno salvadoreño ha capturado a unas 70,000 personas durante el régimen de excepción, la mayoría de los cuales siguen presos sin haber tenido garantías de debido proceso. Una historia que vuelve a ensañarse con cualquier ciudadano salvadoreño. Podría ser usted o cualquier persona que va viendo cómo el militarismo, el autoritarismo del actual régimen se va apropiando de todo un territorio.
Hace años que Roque Dalton dejó un legado poético, incómodo para muchos, que retrató la cruda y desigual realidad de la mayoría de sus compatriotas. Y en el siglo XXI, volvemos a constatar que esa mismas desigualdades e injusticias siguen estando vigentes. Lamentablemente, los versos de Roque Dalton no tienen fecha de caducidad en la realidad salvadoreña y por extensión, en la centroamericana.
Roque Dalton escribió Un libro levemente odioso y UCA editores lo publicó en 2022.
Roque Antonio Dalton García, conocido como Roque Dalton, nació en 1935 y falleció en 1975. Poeta, ensayista, periodista, activista político e intelectual salvadoreño, es considerado uno de los intelectuales más interesantes y audaces del siglo XX en Centroamérica, por sus propuestas estéticas de ruptura y por su coherencia vital.
Roque fue uno de los fundadores del Círculo Literario Universitario, grupo de literatos que se enfrentó al régimen del general Óscar Osorio por medio de la poesía y el activismo en las calles. Poeta con estilo coloquial y socialmente comprometido, fue partícipe de la renovación de la lírica latinoamericana de la década de 1960. Desde muy joven manifestó una acusada conciencia social que le llevó a militar en los movimientos revolucionarios que luchaban por las mejoras sociales en Centroamérica. De hecho, su actuación y militancia en el Partido Comunista de El Salvador, le llevó a ser exiliado en la década de 1960, en Guatemala, México, Cuba y en la extinta Checoeslovaquia, hasta su regreso clandestino a El Salvador en 1973, uniéndose a las filas del grupo guerrilero Ejército Revolucionario del Pueblo. Años más tarde, sus propios compañeros lo acusaron de ser agente encubierto de la Central de Inteligencia de Estados Unidos y de trabajar para la inteligencia cubana. Fue enjuiciado y fusilado, aunque tiempo más tarde la propia guerrilla desmintió tales acusaciones siendo este uno de los episodios más turbios y terribles de la historia política centroamericana contemporánea.
Algunos títulos de su producción literaria que podemos mencionar son Taberna y otros lugares, con el que fue merecedor del premio Casa de las Américas en 1969, La ventana en el rostro, El turno del ofendido, El Mar y Poemas, Las historias prohibidas de pulgarcito y Pobrecito poeta que era yo. Póstumamente aparecieron algunos títulos inéditos y varias recopilaciones antológicas de sus versos, como Poemas clandestinos, Un libro rojo para Lenin, Un libro levemente odioso, En la humedad del secreto, antología compilada por Rafael Lara Martínez y Antología mínima, a cargo de Luis Melgar Brizuela. En el campo del ensayo, publicó una monografía titulada El Salvador, un ensayo sobre César Vallejo y un volumen de testimonios aparecido bajo el epígrafe de Miguel Mármol. Compuso además algunas piezas teatrales, como Caminando y cantando y Los helicópteros, escrita en colaboración con José Napoleón Rodríguez.
En 2003, fue condecorado con el título “Hijo meritísimo de El Salvador” por parte de la Asamblea Legislativa de su país natal.
Fuentes consultadas:
Dalton, Roque. Un libro levemente odioso. San Salvador: UCE Editores, 2022. ISBN: 978-99923-34-83-6.
Dalton, Roque (2015). Un libro levemente odioso. En Ocean Sur. Recuperado de: enlace
Milán, Eduardo (1989). Un libro levemente odioso, de Roque Dalton; Todos Los Poetas Son Santos, De Juan Gustavo Coba Borda; Guardián De La Frontera, De Rodolfo Martínez. En Letras Libres (31 de marzo). Recuperado de: enlace
Enríquez, Lisardo (2021). Roque Dalton y Un libro levemente odioso. En Gráfico (15 de enero). Recuperado de: enlace
Conversando sobre Roque Dalton (2020). En Reviste Culturel (14 de mayo). Recuperado de: enlace
Roque Dalton Ensayista, periodista, poeta, activista y guerrillero ([202?]). En CNDH México. Recuperado de: enlace
Hola, Constanza (2016). Roque Dalton, el poeta guerrillero del "Unicornio azul" que todavía buscan en El Salvador a cuatro décadas de su asesinato. En BBC Mundo (7 de julio). Recuperado de: enlace
Fernández López, Claudia Saraí (2020). La poética de Roque Dalton: compromiso y renovación estética: tesis para obtener el grado de Doctora en Humanidades. En Universidad Autónoma del Estado de México (noviembre). Recuperado de: enlace
Valdés Pedroni, Sergio (2017). Poetas que acuden a las armas, guerrilleros que acuden a la poesía. En Prensa comunitaria (18 de agosto). Recuperado de: enlace
Generación del 35, sumergidos en la realidad social (2013). En El Heraldo (6 de julio). Recuperado de: enlace
Mendoza, Toni. Un libro levemente odioso (2013). En El último fragmento: apuntes de literatura. Blog de Toni Mendoza (2 de noviembre). Recuperado de: enlace
Montalbán, Juan Francisco (2010). Retazos intrincados sobre Roque Dalton. En Cuadernos Hispanoamericanos (noviembre, pp.: 51-65). Recuperado de: enlace


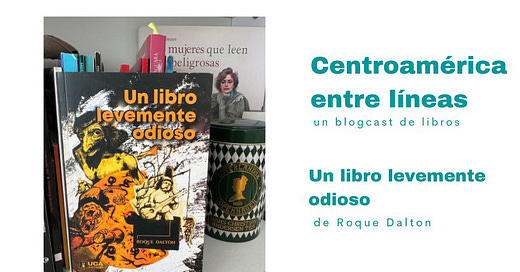


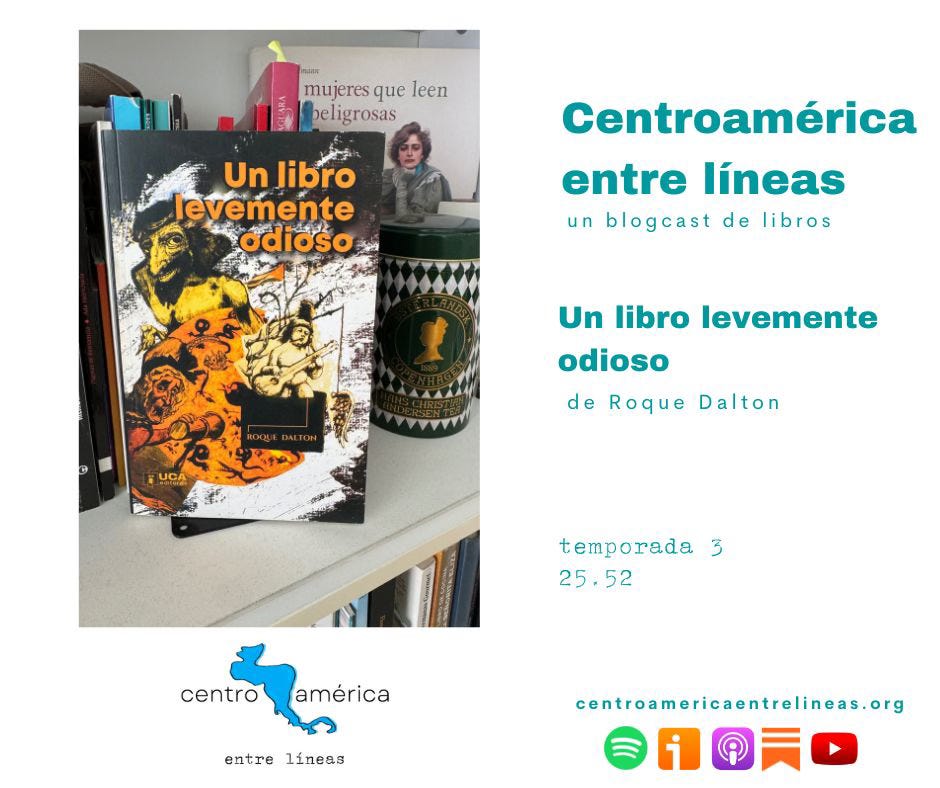


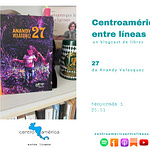
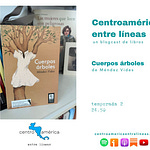
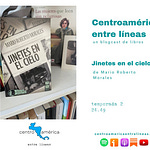
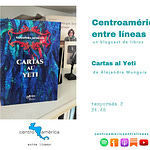
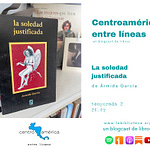


Share this post