Los garífunas o garínagu son un grupo étnico descendiente de africanos y pueblos originarios caribes y arahuacos de varias regiones del Caribe. Se estima que son más de 600.000 los residentes en Honduras, Belice, Nicaragua y Guatemala.
El término "garífuna" se refiere al individuo y a su idioma, mientras que garínagu es el término usado para la colectividad de personas, siendo un pueblo establecido después de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. La mayoría de investigaciones históricas datan el origen de los garínagu en 1635, cuando dos barcos que llevaban esclavos hacia las Indias occidentales naufragaron cerca de la isla de San Vicente. Los esclavos escaparon del barco y alcanzaron la isla, donde fueron recibidos por los caribes, quienes inicialmente los esclavizaron, pero con el pasar de los siglos se mezclaron con ellos e incluso, cuando iban llegando más africanos fugados de las haciendas de los blancos, los caribes les ofrecieron protección.
Cuando los británicos tomaron la isla de San Vicente en 1783, entregada por Francia en el Tratado de París, estos se opusieron a los asentamientos franceses y su alianza con los caribes, que se rebelaron en 1793. Tras la rendición de los británicos en 1796, los garínagu fueron considerados como enemigos y deportados, inicialmente hacia Jamaica y luego a Roatán, isla paradisíaca de la actual Honduras. Más de 5,000 personas fueron deportados, pero solo unos 2500 sobrevivieron al viaje hasta la isla de Roatán. Dado que la isla era muy pequeña e infértil para mantener la población, los garínagu solicitaron a las autoridades españolas de Honduras que se les permitiera asentarse en tierra firme. Los españoles se lo permitieron a cambio de usarlos como soldados y así se expandieron por la costa caribeña centroamericana. Hoy la mayoría de los garífunas se han asentado en el golfo de Honduras y, en particular, al sur de Belice, en las ciudades costeras de Livingston y Puerto Barrios en Guatemala, en islas de la Bahía, así como en la línea costera de los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios, en Honduras. Y en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, concretamente en la cuenca de la Laguna de Perlas, en las comunidades de Orinoco, San Vicente, Justo Point, La Fe, Brown Bank, Bluefields y Corn Island.
En 2001, la UNESCO declaró al pueblo garífuna como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. En 2014, la Asamblea Nacional de Nicaragua lo reconoció como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación y cada 19 de noviembre se celebra el Día Nacional del Pueblo Garífuna. En Guatemala, en 1996 el Congreso de la República de este país reconoció oficialmente la cultura garífuna, estableciendo el 26 de noviembre como el Día Nacional del Garífuna. En el caso de Honduras, con cerca del 10% de su población de origen afrodescendiente, en 2002, se declaró el 12 de abril de cada año como el Día de la Etnia Negra Hondureña, conmemorando la llegada de las personas afrodescendientes a dicho país.
El pueblo garífuna es una cultura ancestral que tiene su origen en la unión de tres culturas; la africana, la de los arahuacos y la de los caribes. Este pueblo tiene su propia lengua, sistema de creencias, alimentos y prácticas ancestrales de la agricultura, danzas y cantos que se unen a su espiritualidad. La cultura garífuna es ancestralmente matrifocal, las mujeres ancianas son herederas de los conocimientos ancestrales espirituales que les permiten comunicarse con los ancestros a quienes presentan ofrendas y piden ayuda en sus luchas para conservar sus territorios que para ellos representan la vida, la cultura, la existencia misma del pueblo originario garífuna.
Como todos los pueblos originarios, resguardan conocimientos ancestrales de conexión con la madre tierra; para ellos los territorios, la playa, el mar son como su misma vida. El pueblo garífuna se siente parte de su territorio, no se siente dueño de la tierra ni considera que tiene derecho de dañar lo que le fue entregado para proteger, cuidar, heredar y transmitir. Esta cosmovisión de la vida comunitaria es definitivamente incompatible con el capitalismo depredador, el neoliberalismo de los modos de vida occidentales. De hecho, el pueblo garífuna permanece en resistencia por las amenazas permanentes de parte de sectores gubernamentales, tanto nacionales como locales, de los estados en los que ellos habitan. El principal motivo por el que sufren amenazas y criminalización es por la riqueza en recursos naturales de los territorios que legítimamente les pertenecen desde hace más de dos siglos mediante acciones de usurpación y despojo.
El pueblo garífuna es conocedor de la conexión que existe entre el pasado y el presente. Por medio de ellos, en las ceremonias se hace un recordatorio a sus orígenes, a sus luchas comunes y a su unidad étnica y espiritual. Las mujeres juegan un rol jerárquico en las ceremonias espirituales ancestrales; estos encuentros espirituales son dirigidos por las abuelas llamadas nagoto, a las que se les rinde tributo. Al considerar que la cultura garífuna tiene históricamente una estructura familiar, en su mayoría centrada en la figura materna, no sorprende que la defensa de sus territorios o la coordinación de muchas de sus comunidades recae en las mujeres. Realidad que vamos a conocer de la mano de la escritora hondureña Melissa Cardoza y su relato Numada.
Había una vez una historia, una comunidad, unas mujeres. Todas tenían dentro otras historias, comunidades y mujeres. Esta es sólo la que un día me contaron y quiero contarles a ustedes, pues el mundo cambia tan rápido como una flor o una niña, pero necesitamos recordar lo que hemos vivido que es una manera de hacer homenaje a quienes generosamente nos dan la vida como ojalá se la demos a otras y a otros.
Así arranca el relato Numada.
La escritora, poeta, ensayista y activista hondureña Melissa Cardoza nos sumerge en la historia de una mujer, Isabel, madre soltera, recién huérfana y enferma que vive en Estados Unidos con Jati, su niña pequeña. La ciudad la consume, especialmente a raíz de la muerte de su madre. Ella vive precariamente en el barrio del Bronx, en Nueva York, en un vecindario en el que la violencia doméstica adorna todas las mañanas su despertar. En los crudos inviernos de esta ciudad y ante la falta de capacidad para pagar la calefacción, Isabel, la protagonista, se ve obligada a colocar plásticos en las rendijas de la ventana, más que para no dejar entrar el frío invernal de la ciudad, es para no dejar escapar la escasa sensación de un hogar tibio, sólo alimentado por el amor que su niña le ofrece con su pequeño cuerpo.
Tras la muerte de su madre, se agravan los problemas a raíz de una enfermedad incurable de sus pulmones y un tratamiento igual o más abrasador que la misma enfermedad. En una sala con aroma a desinfectante, llena de personas con más terror que esperanza en sus pupilas, el recuerdo de su madre siempre está presente. La escritora relata:
Ahora volví a las citas y los largos sueros que le mordían las venas sin piedad. Quién lo diría, mamá, ahora es mi turno.
Isabel se debate en una realidad cada vez más ajena y su desconexión con su territorio es día con día más latente. Tal y como describe la narradora:
El olor a café inunda el lugar con su promesa cotidiana, pero ella parece arrastrar su existencia.
Una ciudad, que especialmente en invierno, mata cualquier atisbo de humanidad para una mujer cuya alma, sin saberlo, anida en la calidez atlántica de Honduras. Isabel toma la decisión valiente de retornar a su inocencia, en la comunidad de donde posiblemente era originario el padre de su hija Jati, que nunca conocerá, y de forma consciente, escapar del hoyo helado que no quiere recordar para ir a un lugar en el que no solo desea descansar en paz para siempre sino también, para ofrecerle a su hija, Jati, la oportunidad de reencontrarse con su esencia. Un viaje que, con el paso del tiempo, Jati hará de regreso, seguramente para comprender la vida de su madre en Estados Unidos.
Melissa Cardoza patentiza en sus escritos, tanto narrativos, poéticos o ensayísticos, el sentir y devenir de los pueblos resistentes indígenas. Cuando escribe, ella expresa que siente respeto por la gente que encarna la resistencia auténtica y honesta en tantos territorios, y pone su más profunda fe y fuerza en mantener luchas que les pueden costar la vida. Y en Numada, el sentir y transitar del pueblo garífuna, especialmente desde el devenir vivencial de las mujeres.
Numada es una fuerte narración creativa que nos ayuda a comprender la importancia que reviste la defensa y cuidado del territorio para el pueblo garífuna porque Melissa Cardoza logra que sus palabras puedan hacer un espacio entre las otras luchas y hagan rendijas persistentes a este sistema hasta que acabemos con él, pues es lo que puede y desea hacer, legitimándose a sí misma. Melissa plantea un potente y creativo mensaje literario y trata de hacerlo desde un lugar en el que pueda aportar a algún nivel de discusión, reflexión, ánimo, crítica o lo que pueda generarse a partir de sus escritos.
El relato de Numada entreteje la historia de vida y muerte, entendida esta última como la oportunidad de renacer. Para la autora, cuando se pierde a un ser querido y todo lo que se vive con esa persona vuelve una y otra vez en reedición según el tiempo, las emociones, la selección de la memoria. Se les recuerda cada vez que nos juntamos con quienes le conocieron, y sus errores se borran, las manías resultan divertidas, y algunas de las experiencias más duras se silencian.
Melissa Cardoza, desde el activismo social, ha visto perder voces de lucha e ideales compartidos, como el caso de la líder indígena lenca y activista ambiental hondureña Bertha Cáceres, que fue asesinada por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque, que es un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de esa zona del noroeste hondureño.
En una entrevista en la que Melissa se pronuncia sobre esta pérdida, ella menciona que la muerte no trata a las personas por igual, hay miles que mueren por la opresión histórica, la guerra, por falta de alimento y todos los medios de la vida misma. La brutalidad de la especie contra sí misma. El hecho común de la muerte es el final de esa vida, y de lo que se pudo edificar o trastornar a su paso y ritmo, y se detiene. Y así afrontamos los días con la conciencia de que la muerte llegará a nuestro propio jardín, y nos angustia, como cuando llega la hora de aquellos que nos trajeron o han tratado de regalarnos lo mejor del mundo.
Tal y como la activista Bertha Cáceres hizo para la sociedad hondureña.
Para la investigadora costarricense Yanet Martínez Toledo, los relatos escritos por Melissa Cardoza, tienen un estilo propio que ella denomina literatura solidaria, porque transporta, y lanza a las calles a quien la lee. Multiplica las angustias y las esperanzas al compartir la palabra de mujeres y hombres de día a día, gente de a pie, gente de bici, de buses, de autos. Y si es solidario compartir el miedo, la angustia de la vida en las calles violentadas, es solidario no dejarlo dentro y avisar, llamar la atención de lo que pasa. Y es mucho más solidario dar alerta de cómo cantar, defenderse, criticar en la crisis. Tal y como Melissa patentiza no sólo con sus narrativas sino también con su poética.
Numada estructura su narrativa en 14 capítulos en lo que la mustia protagonista renace y florece con el poder sanador de la comunidad garífuna de La Estrella que la acoge cuando decide abandonar Estados Unidos. Esta estructura capitular nos recuerda a la obra 13 colores de la resistencia de Melissa Cardoza, dividida en trece capítulos en los que desgrana una colección de historias de la resistencia hondureña. La semilla de esta obra fue plantada a raíz del golpe de estado acaecido en Honduras en junio del 2009, organizado por sectores reaccionarios de la sociedad hondureña, entre los que se incluían empresarios, medios de comunicación, oligarquía terrateniente y cúpulas religiosas. El surgimiento de un movimiento de resistencia abonó la germinación de una agitada producción artística. De ahí nace 13 Colores de la Resistencia Hondureña de Melissa Cardoza. Crónicas, relatos, cuentos, testimonios, géneros sin bordes que dieron cuenta de sólo algunas de las historias protagonizadas por mujeres del pueblo de Honduras.
Y es que Melissa Cardoza es una escritora comprometida. Con su voz escrita, patentiza la fuerza de las luchas que son para y por la vida, la de sanar la tierra, la de los ríos libres, las infancias felices, las mujeres sin miedo, los hombres sin veneno, los seres no humanos con la posibilidad de coexistir. Melissa articula la trama narrativa con el pensar, sentir y accionar de mujeres poderosas. Y estamos seguros de que, de una u otra forma, cada una de las mujeres que aparecen en este relato contienen trazos vitales de la escritora.
Julie, que llegó muy pequeña a la comunidad de La Estrella, se convirtió en una mujer de paso gracioso, hombros redondos, como los bambúes del río, de una simpatía extrovertida y risa ululante que a ratos recordaba a barcos perdidos en el caribe. Siempre masticaba música, cantos en garífuna que sabía o inventaba.
Mamita, que de niña escuchaba las voces del mar y que muy pocos saben que se llama Luciana, es descrita en el relato como una negra poderosa, puente entre vivos y muertos como muchas de su pueblo.
Amanda, que ayudó a Julie a limpiar de estorbos de la vida diaria, de la escuela innecesaria y confusa donde le negaban su lengua. Ella enseñó a las mujeres de su comunidad a tejer su pelo, y disfrutar de su cuerpo; ella le dio el enorme regalo de confiar en sí misma y en sus poderes.
Jati, hija de Isabel, que idolatra a Julie y que parece que siempre hubiese vivido en la comunidad de La Estrella.
Isabel, de ascendencia irlandesa, rubia, de tristeza serena, decidida en la toma de decisiones, que escribe en un cuaderno de flores moraditas, con graves problemas de salud que de decide acabar drásticamente con el dolor, sabiendo que su hija, su mayor amor y a la vez, su mayor preocupación, está en el lugar indicado para florecer y desarrollarse como persona: la comunidad de la Estrella.
Y es que la comunidad también es un personaje más en esta historia: una voz en femenino, en la que el sol es el personaje más importante del paisaje, con el Rincón de la monja, donde el mar rompe con fuerza y todos los azules se juntan en este punto, el lugar del aire más puro de toda la isla. Y para Isabel, un buen lugar para morirse.
Numada, en idioma garífuna, quiere decir amiga. Tal y como le explica Julie, una de las protagonistas de este relato, a Isabel. Y es que la voz de la poeta Melissa entreteje historias de mujeres para hacer visible lo invisible, porque si esta historia es contada desde el poder patriarcal, esta únicamente posará la mirada en fechas, acciones heroicas y algunas y algunos protagonistas, posiblemente solamente hombres valientes.
Para la escritora, investigadora y pensadora hondureña Zoyla Madrid, Melissa fue construyendo ese don de palabra mediante pasos de encuentro; inició con balbuceos que fueron con el tiempo enredándose con la vida; recorrió caminos, pueblos y ciudades donde conoció mujeres y movimientos que le inspiraron diversas formas de comunicación, poesía, poesía combinada con música, comunicados políticos, en un lenguaje rebelde y transgresor. En la relación con el movimiento feminista potenció formas diferentes de trasmitir su rebeldía. Así llega ese día a la resistencia hondureña y en las calles caminando y conversando con las mujeres recoge diferentes historias, que forman las largas caminatas y búsquedas de un pueblo que no se resigna a aceptar.
Melissa Cardoza afirma que:
Yo sólo escribo. Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que me he quedado literalmente muda. Soy una escritora y es de las pocas identidades que aún me gustan. Escribir es mi lancha salvavidas en una realidad en que la necesito.
Y para centroamérica entre líneas, los escritos de Melissa son un salvavidas para tomar conciencia de una realidad que asfixia y que duele por la desigualdad social pero que, a su vez, provoca cierto optimismo de que hay aun una oportunidad para el cambio. Un optimismo que brilla en la medida que nos aferramos al indómito territorio poético y creativo de la poeta Melissa Cardoza.
Melissa Cardoza nació en 1966 y autopublicó Numada.
Es una escritora, educadora popular, artista por rebeldía y pensadora en constante resistencia. Es activista feminista integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras.
Su literatura refleja su activismo de algunas de sus luchas tales como la defensa de los recursos naturales en contra de los proyectos extractivos extranjeros, en contra de la invasión capitalista y por los derechos de indígenas y afrodescendientes, principalmente en su natal Honduras. Ha retratado la diversidad de movimientos sociales existentes en tierras hondureñas, y cómo distintos sectores se han encontrado en las calles para exigir justicia y libertad. De su obra destacan relatos cortos, poemas y artículos de análisis sobre Honduras, Colombia, México y Centroamérica. En 2004 publicó Experiencias y estrategias de incidencia política desde las mujeres: memoria del Encuentro Feminista Centroamericano "Ciudadanía y Participación Política de las Mujeres" y el relato infantil Tengo una tía que no es monjita en la que narra la historia de una niña de ocho años que observa el mundo que le rodea: su familia. En 2011 publicó Trece colores de la resistencia hondureña en la que presenta trece historias sobre la Resistencia Popular Hondureña, llenas de contenido humano y político que reflejan parte de la lucha del pueblo hondureño y en 2014 Tejiendo de otro modo: feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala.
Fuentes de información consultadas:
Cardoza, Melissa. Numada. [Tegucigalpa?]: [el autor], [20??].
Cardoza, Melissa (2011). Trece colores de la resistencia hondureña. En Universidad Pablo de Olavide. Recuperado de enlace Recuperado de: enlace
Cardoza, Melissa (2020). Vivir al día en Honduras. En Ruda (7 de abril). Recuperado de enlace
Cardoza, Melissa (2024). Cuatro años sin ellos. En Rado Progreso (22 de julio). Recuperado de enlace
Honduras: Un vibrante y profundo texto de la escritora Melissa Cardoza (2018). En Resumen latinoamericano (7 de noviembre). Recuperado de enlace
Cardoza, Melissa (2024). Cuatro años sin ellos. En Rado Progreso (22 de julio). Recuperado de enlace
Domínguez, Jenny Lisbeth (2023). El pueblo garífuna, un símbolo de resistencia en Centroamérica. En Miradas moradas (9 de agosto). Recuperado de: enlace
Gargallo, Francesca (2000). Los garífuna de Centroamérica: reubicación, sobrevivencia y nacionalidad de un pueblo afroindoamericano. En Política y cultura (número 14) pp.: 89-107. Recuperado de: enlace
Flores Recinos, Martha (2019). Matriarcado Garífuna: Ancestralidad, Espiritualidad y Lucha. En Raíces, revista Nicaragüense de Antropología (año 3, no.6, Julio – Diciembre). Recuperado de: enlace
Cardoza, Melissa (2015). Desde este feminista lugar. En Interdiciplina (Vol. 4, no. 8 enero-abril). Recuperado de: enlace
Zoila Madrid, Claudia Korol, Yanet Martínez (2014). Melissa Cardoza, Trece colores de la resistencia hondureña.En Revista Internacional de Pensamiento Político (I Época, Vol. 9), pp.: 463-468. Recuperado de: enlace


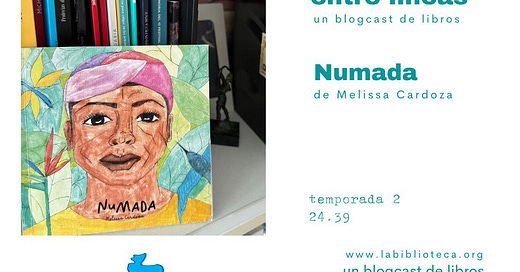



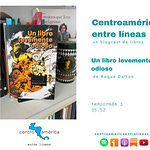
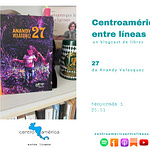
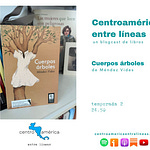
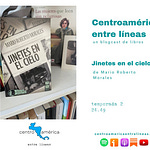
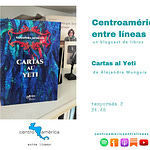
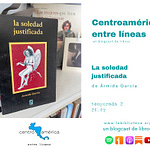


Share this post